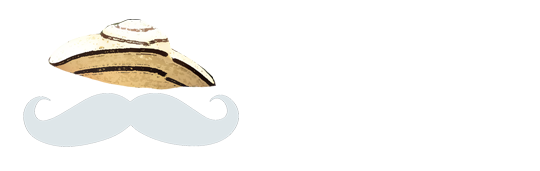Historia del Día de los Difuntos en Panamá durante el siglo 19
Desde que mis abuelitas pasaron a mejor vida, procuro visitar sus tumbas en el Día de los Difuntos. Este día transcurre normalmente con solemnidad: Sin bebidas alcohólicas y baladas en la radio. Mientras tanto, los difuntos reciben un poco de atención, limpiamos y arreglamos sus tumbas. Sin embargo, como buen aficionado a la historia, este año me hice las preguntas, ¿cuál es la historia del día de los difuntos en Panamá? ¿nuestros ancestros también limpiaban y arreglaban las tumbas de sus difuntos?

Investigar sobre este tema es bastante difícil. Primeramente, porque el tema de los difuntos es tabú en nuestra cultura y segundo porque no hay muchos registros en español al respecto. Afortunadamente, me topé con una carta escrita por viajero norteamericano anónimo, pero muy poético, que estuvo en Panamá en febrero de 1852. Este viajero describió como los panameños de la época se preparaban para el Día de los Difuntos. Por favor ten en consideración que, antes de la construcción del Ferrocarril, los viajeros esperaban meses en Panamá por transporte hacia California.
Te comparto la traducción de dicha carta que fue publicada en un diario norteamericano de Nueva York, en junio de ese año. Te advierto que hay algunas expresiones despectivas sobre Panamá, las cuales las dejé para mantener la integridad del mensaje. Adicionalmente, también hay algunas descripciones gráficas de los restos de los difuntos de aquel entonces.
Visita a un cementerio
Panamá, 9 de febrero, 1852
Aquellos que se detengan aquí uno o dos días tienen que visitar, por todos los medios, el cementerio. Está a un cuarto de milla de distancia de la ciudad. Allí serán testigos de cómo los nativos, ya sea ricos y pobres -o al menos sus restos- son desechados cuando dejan de comer plátanos o la asquerosa carne de cerdo o las enormes cantidades de carne de res que comen. Este es un tema para moralistas y filósofos.
Pero déjenme contarles cómo disponen de los hombres después de que estos se despiden de todos sus asuntos terrenales. Con toda la “conveniente prontitud”, como dicen las facturas de flete, los restos de los muertos son encajonados en un ataúd forrado de hojalata. Seguidamente, son depositados en una bóveda, como se le llama, pero que se parece más a un horno de panadero en los Estados Unidos, que a cualquier otra cosa que se me ocurra. De hecho, la primera conclusión que uno obtendría al inspeccionar el cementerio es que es una panadería socialista.
Permítanme describir estas bóvedas. Tienen la forma de un cuadrilátero hueco; rodeado de estructuras de ladrillo y cemento, con tres hileras de agujeros, de unos ocho pies de largo por dos y medio de ancho, que le dan la apariencia de hornos de una panadería. Tan pronto como un pobre diablo abandona su vida mortal, termina en uno de estos agujeros. Luego, para que quede a solas en la gloria eterna, cubren la entrada con ladrillo y yeso.

Es evidente que si los cuerpos tuvieran que quedarse permanentemente en estas estrechas residencias, tendrían que construir cementerios adicionales para responder a la demanda. Pero un cementerio ha resuelto el problema durante 150 años, y lo resolverá durante 150 años más. ¿Y por qué? Déjenme decirles. En el Día de Todos Los Santos [1ero de noviembre] hay una “liberación general de la cárcel” -un verdadero Oyer y Terminer [categoría de tribunal]-, una limpieza general de todos los cuerpos de quienes han muerto durante el año.
Ese día rompen el yeso de la entrada de todos los hornos, y llevan los ataúdes a las esquinas del cementerio. En cada esquina construyen un lugar para destruir los ataúdes y su contenido usando fuego. En el Día de los Santos, aquí celebran regularmente un jubileo, en el que la gente participa con mucho gusto en la quema de los restos de sus amigos y familiares fallecidos. Un vistazo a estos rincones exhibe una gran pila de viejos huesos carbonizados, cráneos parcialmente consumidos, algunos con el pelo “como nuevo”, y huesos de costillas y muslos tan “gruesos como hojas de Valambrosa” [Referencia a Paraíso Perdido de John Milton].
El fuego, sin embargo, no siempre hace su trabajo a la perfección, pues al asomarme a uno de estos rincones vi lo que quizás a una persona tímida como yo no le gustaría ver. Observé que el trabajo de destrucción del último Día de los Santos fue bastante imperfecto, pues había seis u ocho ataúdes que no presentaban ninguna evidencia de haber sido expuestos al fuego. Uno de ellos estaba volteado de una manera que me pareció que pretendía ocultar algo. Me tomé la libertad de darle la vuelta y, efectivamente, vi la silueta de la “forma humana divina” [Referencia obra de William Blake], pero en un estado bastante lamentable.
El fuego, al parecer, no afectó a estos restos. Supongo que la leña se había agotado, y como la “devolución de la cárcel” debe completarse el Día de Todos los Santos, para comenzar el nuevo año de enterramiento con las manos limpias y los hornos vacíos, arrojaron al pobre hombre en cuestión a esta esquina y no tenían la leña necesaria para consumir ni tan siquiera su melena. La madera aquí, como todo lo demás, es cara. Cada palo cuesta diez centavos -los eternos diez centavos-, pues todo, desde una aguja hasta el ancla para un barco de 74 cañones, se vende por diez centavos.
No hizo falta mucho esfuerzo para voltear al hombre. Los buitres habían hecho su trabajo y todo lo que quedaba del individuo era piel y huesos. Literalmente era un saco de huesos, un término que se aplica con frecuencia a las personas de Estados Unidos que tienen más piernas que cerebro. Vi partes de cuerpos en la misma condición en las otras esquinas del cementerio.
Ahora bien, incinerar los restos del difunto es una antigua costumbre oriental, una que considero muy loable. Luego de que el espíritu inmortal abandonó su tabernáculo carnal, para ir hacia el gran Dios que lo creó, importa poco lo que ocurra con dicho tabernáculo. También es conveniente quemarlo; pero en nombre del cielo, y por respeto a la memoria del muerto, que la quema sea completa. En Oriente, las cenizas del difunto se conservan cuidadosamente en urnas, y se respetan. Aquí en Nueva Granada -en el cementerio-, en los cuatro rincones que he mencionado, hay montones de cráneos medio quemados con el pelo aun puesto, huesos calcinados y, como he dicho antes, figuras completas, a las que no les falta más que la carne, que los buitres se habían comido.
Esto puede parecer increíble a sus lectores, pero les aseguro que sucede así. No quiero morir en el Istmo, pero si tengo que morir aquí, permítanme dejar este mundo de lágrimas y sufrimiento, en cualquier parte de Nueva Granada que no sea Panamá.
Compa, no puedes creer el relato de un solo testigo
Si pensaste lo anterior, te felicito por tus habilidades de pensamiento crítico. Es muy cierto y potable buscar más de un testimonio cuando investigas historia. Si tomas en cuenta el testimonio de una sola persona, quizás perdemos contexto y tengas un retrato sesgado del pasado. Pero si encuentras dos testigos diferentes escribiendo sobre el mismo evento, entonces estás retratando la historia con mucha más validez.
El tratamiento que los panameños le dábamos a nuestros difuntos captó la atención a otro viajero de seudónimo Wanderer. El 3 de junio de 1853, Wanderer escribió desde Panamá y dijo:
El domingo es el día de las peleas de gallos; los sacerdotes católicos asisten y apuestan en gran medida. Visité el depósito nativo para los muertos. Se trata de un grueso muro de piedra de unos siete pies de altura con tres niveles de bóvedas; así permanece durante dieciocho meses, para luego sacar y quemar el contenido, para hacer sitio a más. Si el difunto no tiene medios, se le entierra o se le mete en una pequeña zanja de unos dieciocho o veinte centímetros de profundidad, sin ataúd. El cementerio americano nos recuerda a nuestro gran país. Vivir es muy malo y caro.
Te prometo que hablaremos de cómo los sacerdotes católicos de Panamá apostaban en las peleas de gallos en una próxima entrada. Por lo pronto tocará conformarse con una imagen generada por Inteligencia Artificial de un sacerdote apostando en una pelea de gallos, y saber que es muy probable que algún sacerdote haya ido a apostar en dichas galleras después de oficiar un velorio en algún momento del siglo 19:

Volviendo al tema principal. Gracias a Wanderer, sabemos que la práctica de limpiar las bóvedas y desechar los cuerpos se realizaba cuando vencían los plazos del alquiler. Las autoridades exhumaban los cuerpos y no les daban el manejo adecuado, horrorizando a los extranjeros.
¿Cambió la tradición de Panamá y sus difuntos en el siglo 19?
La práctica de exhumar los cuerpos de los cementerios y desecharlos a la intemperie continuó por el resto del siglo 19. Al menos así lo detalló Wolfred Nelson, un médico franco canadiense, que estuvo en Panamá durante la construcción del Canal Francés. Con respecto al tema, Nelson dijo:
El antiguo cementerio estaba a la izquierda. Era un pequeño lugar de unos tres cuartos de acre, y allí terminaban las clases más pobres, así como los pacientes de tres hospitales: de la Caridad, del Canal y del Militar. Debido a su pequeño tamaño, se desenterraba año tras año; sacaban huesos y cráneos, fragmentos de ataúdes, ropa y todo tipo de cosas. La liberación de innumerables de gérmenes de enfermedades en ese país, dejará claro a la gente pensante por qué el Istmo es tan insalubre.
Nelson, 1889, p. 122
De hecho, Nelson en conjunto con un tal John Stiven, residente de Panamá, emprendieron una campaña en los diarios Star and Herald, y La Estrella de Panamá, denunciando esta terrible práctica. Sin embargo, y de acuerdo con Nelson, solo lograron que el gobierno construyera un nuevo cementerio. Tristemente, la práctica de desenterrar cuerpos continuó en este nuevo cementerio, con la adición de que los “desenterradores” tomaban los ataúdes que estaban en mejores condiciones y emprendieron un negocio de venta de ataúdes de segunda. Increíble.

¿Cuándo terminó esta práctica?
La práctica terminó en algún momento de los primeros tres años de la presencia de los norteamericanos en Panamá. Sabemos lo anterior, por una carta que escribió Ernest F. Acheson, uno de los 45 congresistas de los Estados Unidos que estuvo en Panamá a mediados de marzo de 1907:
En una parte del antiguo cementerio puede verse una pila de cráneos y huesos humanos donde los cuerpos han sido quemados. La vieja costumbre española es alquilar una tumba durante dieciocho meses, y después de eso, a menos que se pague un alquiler adicional considerable, los cuerpos son desenterrados y quemados. Recuerdo haber visto una gran fosa en un rincón del hermoso cementerio de La Habana, donde se habían arrojado cientos de cuerpos humanos exhumados. Pero desde que llegaron los norteamericanos se ha abandonado esta repugnante manera de deshacerse de los muertos.
Acheson, 1907, p. 9
Entonces, en conclusión ¿nuestros ancestros limpiaban y arreglaban las tumbas de sus difuntos?
Con respecto a la pregunta inicial, humildemente creo que previo al siglo 20, tener una tumba donde estuvieran los restos de un familiar era un verdadero lujo que solo las élites panameñas que podían pagar. Si eras de clases sociales con escasos recursos, los restos de tus familiares terminaban en una fogata al aire libre y/o esparcidas por los animales carroñeros.
Probablemente en el siglo 19 y las primeras décadas del siglo 20, la muerte era tan cotidiana, que a diferencia de la actualidad, nuestros ancestros quizás sufrían pero con un poco más de resiliencia. Por ejemplo, en 1917 el presidente de Panamá murió y solo hubo 6 horas de duelo nacional. Esta exposición continua a la muerte provocó una indiferencia de los panameños de antaño con respecto al tratamiento de los restos de sus difuntos. Con base en lo anterior, me atrevo a afirmar que es muy probable que el Día de los Difuntos durante el siglo 19 no era tan solemne como es hoy día.
Con la llegada de los norteamericanos a Panamá, la práctica de exhumar libremente los cuerpos se detuvo, por ende, tener acceso a una tumba se volvió más asequible y cualquier persona entonces pudo darse el lujo de visitar a sus difuntos en los cementerios. Así es como creo que nació la tradición actual del día de los difuntos en Panamá.
Referencias (para que no digan que es fake news)
Te comparto las referencias de la historia del día de los difuntos en Panamá:
- Intelligence from the Isthmus: Our New Granada Correspondence. (2 de marzo, 1852). The New York Herald, p. 6.
- Wanderer. (1853, Julio, 7). Letter to the editor. Glassgow Weekly Times, p. 2.
- Acheson E. F. (1907). Souvenir: trip of congressional party to panama march 12-18 nineteen hundred and seven.
- Nelson, W. (1889). Five years at Panama; the trans-ishtmian canal